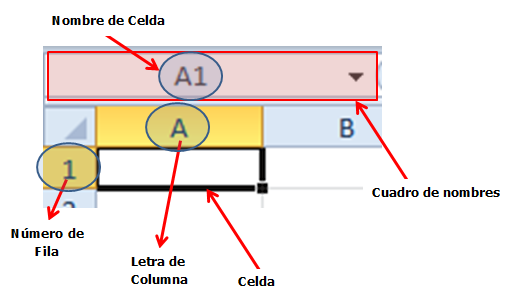|
Un niño nació en Hamburgo, Alemania, en 1747. A
corta edad demostró un enorme interés en la ciencia y especialmente en la
astronomía. A ella se dedicó de adulto.
Llegó a ser un gran astrónomo, pero su moral
personal dejaba bastante que desear. Johann Elert Bode era uno de los
científicos que "roban" ideas o descubrimientos de otros y los
publican como efectuados por ellos. La historia de la ciencia está llena de
ejemplos similares, pero la verdad siempre triunfa.
Como fuese, Bode llegó en sus tiempos a ser el
astrónomo más importante de Alemania. Se lo admitió como miembro en la
Academia de Ciencias de Berlín y fue nombrado director del observatorio de
esa ciudad.
Y tenía cómo.

Johann Elert Bode
Entre los grandes logros de Bode se encuentran el
haber elaborado la primera efemérides astronómica en alemán (Astronomisches
Jahrbuch oder Ephemeris), que siguió publicando hasta su muerte. A los 27
años, Bode comenzó a interesarse por los cúmulos nebulares y las nebulosas,
y pudo observar a 20 de ellos entre 1774 y 1775. Diecisiete de los veinte
habían sido ya catalogados por otros astrónomos, pero Bode descubrió
personalmente a M81 y M82 el 31 de diciembre de 1774 y a M54 el 3 de
febrero de 1775. Su tendencia a la soberbia, a adueñarse de logros ajenos y
a buscar el reconocimiento de los demás a como diera lugar, lo llevó a
publicar en 1777 su —literalmente— titulada obra "Catálogo Completo de
Cúmulos y Nebulosas Estelares jamás observadas hasta el momento". Tan
pomposo título, viniendo de Bode, tenía que ocultar alguna trampa. En
efecto: de los 75 objetos de su catálogo, 25 no existen. Lo que sucedió es
que Bode "tomó prestadas" algunas nebulosas de todos los
catálogos que se pusieron a su alcance entre 1771 y 1777, incluyendo las
efemérides de Hevelius y su catálogo, donde el autor señalaba que muchos de
los objetos allí descriptos aún esperaban confirmación. Como el lector
imaginará, Bode no hizo aclaración alguna en el suyo.
Pero, aunque como persona dejase bastante que
desear, como astrónomo era soberbio. Durante los años siguientes Bode
descubrió —esta vez de verdad— M92 el 31 de diciembre de 1777 (el día final
del año parece que le traía suerte) y M64 en 1779. Es cierto que Piggott la
había visto 12 días antes, pero se ha demostrado sin asomo de duda que Bode
no podía haberlo sabido. En este caso, al menos, obró de buena fe. A lo
largo del mismo año Bode descubrió los cúmulos NGC2548 (M48) e IC4665 en la
constelación del Ofiuco. Para completar su gran año, descubrió el cometa
que hoy lleva su nombre, C1779A1Bode.

M54, descubierta por Bode
Nosotros conocemos a Bode de otra parte: no fue
otro que Bode quien recomendó a William Herschel cambiarle a su recién
descubierto planeta el ridículo nombre de Georgium Sidus ("Planeta
Jorge", por todos los cielos) por el de Urano, siguiendo el orden
genealógico de la mitología griega (Júpiter hijo de Saturno hijo de Urano).
Sin embargo, él mismo no era ningún maestro con los nombres: en su atlas de
1801, Bode bautizó a varias constelaciones con nombre tales como "El
Gato" (éste vaya y pase, porque si existen "Leo" y las
"Osas" podemos tolerar un gato. Pero, no conforme con eso,
comenzó a llamar sus constelaciones... "Aparato Químico" (?),
"Globo Aerostático", "Oficina Tipográfica" (no, no,
aunque no lo crea, Bode no bebía antes de efectuar sus observaciones)... El
colmo de los colmos (justo él, que le había dicho que nombrar a un planeta
"Jorge" como el rey era una payasada) llegó cuando le puso a una
constelación el nombre de "Los Honores de Federico" en honor a su
emperador (de Alemania, no de la constelación). En fin...

M81, también descubierta por Bode
Pero lo que nos interesa de la carrera de Johann
Bode llega ahora, cuando publica en 1768 otro de sus libros, que lleva el
"humilde" título de "Manual de Instrucciones para el
Aprendizaje de los Cielos Estrellados". Parece que el que lo leyera
aprendería los cielos de inmediato...
Es este volumen en que Bode publica la ley que lo
ha hecho famoso.
La mal llamada —como veremos— Ley de Bode expresa
de una manera fácil la distancia de los distintos planetas al Sol. La
formulación clásica de la Ley de Bode dice así:
donde a es
la distancia buscada expresada en unidades astronómicas (UA, distancia
media de la Tierra al Sol, 147.597 x 106 km) y n es un número gobernado por la
secuencia
0 3
6 12 24
48 96 192
384 768...
Como se ve, cada número es el doble del anterior.
Si, siguiendo la fórmula de la ley, sumamos 4 a cada número:
4 7
10 16 28
52 100 196
388 772...
y luego los dividimos por 10, tendremos:
0,4 0,7
1 1,6 2,8
5,2 10 19,6
38,8 77,2...
que en verdad define con increíble precisión la
distancia de cada uno de los planetas al Sol expresada en UA.
La formulación moderna de la Ley de Bode, más
precisa, dice:
a = 0,4 +
0,3 k
siendo a la distancia promedio en UA, y k un
número de la serie de potencias de 2 más el 0:
0 1 2 4 8 16 32 64 128
256...
La tabla siguiente muestra la asombrosa
concordancia de la Ley de Bode con la realidad de nuestro sistema solar.
Por supuesto que Plutón no se había descubierto a esas alturas, por lo que
lo hemos agregado nosotros:
|
Planeta
|
n
|
Bode
|
Realidad
|
|
Mercurio
|
-
|
0,4
|
0,39
|
|
Venus
|
0
|
0,7
|
0,72
|
|
Tierra
|
1
|
1
|
1
|
|
Marte
|
2
|
1,6
|
1,52
|
|
--
|
3
|
2,8
|
2,8
|
|
Júpiter
|
4
|
5,2
|
5,2
|
|
Saturno
|
5
|
10
|
9,54
|
|
Urano
|
6
|
19,6
|
19,2
|
|
Neptuno
|
-
|
--
|
30,1
|
|
Plutón
|
7
|
38,8
|
39,4
|
Para los conocimientos de la época en que Bode
publicó "su" ley (ya veremos que las comillas pretenden dar un
tono irónico al posesivo), la tabla terminaba en Saturno, y todo ajustaba
perfectamente... excepto que no había ningún planeta entre Marte y Júpiter.
Varios astrónomos comenzaron, entonces, a dudar de su validez.
Sin embargo, como hemos visto en el otro artículo,
Herschel descubre a Urano en 1781, y... ¡encaja perfectamente en la Ley de
Bode! Esto dio a la norma nuevos visos de credibilidad, y a su
"autor" un aire de respetabilidad y una resonancia mundial que
nunca hubiese logrado de haber seguido limitándose a descubrir una o dos
nuevas galaxias cada año...
Pero la ley seguía adoleciendo de un defecto: el
planeta perdido entre Marte y Júpiter, el que correspondía a la posición de
2,8 UA (n = 3). ¿Dónde podía estar? ¿Es que Bode había publicado con bombos
y platillos un hecho puramente accidental?
Por segunda vez otro astrónomo vino en ayuda de
Johann: en 1801, Giusseppe Piazzi descubrió a Ceres, exactamente a 2,8 UA,
en el sitio que la ley predecía. Fue el primero de la serie de casi 10.000
asteroides que ocupan el espacio reservado para el planeta n = 3. Al irse
descubriendo otros en aquellos días, se pensó que eran los remanentes
dispersos de un planeta que había estallado. Hoy se sabe que los asteroides
son en realidad los planetesimales que estaban destinados a fundirse y
formar el planeta n = 3, pero que las fuerzas de marea gravitacionales de
Marte y Júpiter (especialmente este último, monstruosamente grande)
impidieron que lo lograsen.

Giusseppe Piazzi, descubridor del
primer asteroide
Bode murió contento en 1826, satisfecho por el
hecho de que Dios y la mecánica celeste se preocupaban por concordar
enteramente con la "ley" que él con tanta precisión había
"formulado"...
Pero la desgracia cayó sobre el fantasma de Bode
cuando su cuerpo llevaba ya 20 años en la tumba: en 1846 Johann Galle
ordenó a Heinrich d´Arrest que observase el cielo en determinado sector
donde el francés Le Verrier predecía que se encontraría un nuevo planeta (la historia completa aquí). Y así
fue. Se lo bautizó Neptuno, pero...
¡Uuupppsssssss...! ¡El nuevo planeta se evadía
miserablemente de la Ley de Bode! ¡Se encontraba a una distancia de 30 UA,
cuando la regla decía que debía hallarse a casi 40! ¡Horror y vilipendio,
destierro y excomunión! Si Bode hubiese podido, habría resucitado y movido
a Neptuno de su órbita para colocarlo en el lugar correcto.
Nada de eso ocurrió, sin embargo. Neptuno siguió
girando en el sitio donde lo había hecho por miles de millones de años y
todos pensaron que la Ley de Bode seguía siendo válida... pero sólo hasta
Urano.
Las sorpresas no cesaron con el descubrimiento de
Le Verrier: en 1930, Clyde Tombaugh descubrió el planeta Plutón, y lo
primero que hicieron los astrónomos de todo el mundo fue calcular su
distancia y observar si encajaba en la Ley de Bodé. La decepción fue
enorme. Empero, dando una mirada más minuciosa, se ve claramente que, así
como Neptuno se encuentra en un sitio donde no debiese haber nada, Plutón
ocupa (casi con precisión: 39,4 cuando debiera haber estado a 38,8) el
sitio que la ley predecía para Neptuno.
¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo es posible que la Ley de
Bode se cumpliese perfectamente hasta Urano (incluyendo el inexistente
quinto planeta y sus asteroides) y de allí en más comenzase a fallar?
¿Por qué Plutón ocupa el lugar que debiese haber
ocupado Neptuno?
El siguiente número en la serie de Bode es 77,2
UA. Muchos astrónomos creen que existe un décimo planeta (no el asteroide
Sedna, sino uno enorme, que
parece estar provocando fluctuaciones en la órbita de Plutón). Si todo
resulta como se piensa, esos astrónomos saben a qué distancia buscar el
misterioso Planeta X...
Pero la verdadera pregunta crucial es: ¿cuál es la
base teórica que sustenta a la Ley de Bode?
La respuesta puede expresarse en una sola palabra:
ninguna. La Ley de Bode es
completamente empírica: un astrónomo —con las distancias de los planetas al
Sol escritas en una tabla frente a sí— se puso a jugar con series numéricas
y vio que una serie en particular se adaptaba a la estructura del sistema.
La Ley de Bode no es sorprendente, teniendo en
cuenta las teorías sobre la formación del Sistema Solar, en el sentido de
que denota una burda serie geométrica de algún tipo. Su forma final, sin
embargo, tan perfecta en apariencia, no es más que una increíble
coincidencia.
Pero...
Da la casualidad de que el astrónomo que la
descubrió no fue Johann Bode. Se trató de un descubrimiento del alemán
Johann Daniel Titius, que la encontró —como hemos dicho, jugando con los
números— en 1766. Hombre confiado, se la comentó a Bode, quien en 1772,
siguiendo su costumbre habitual, la publicó como suya, sin siquiera mencionar
el nombre del descubridor original. Es por esto que, aunque algunos han
dado en rebautizarla "Ley de Titius-Bode", es más correcta la
denominación de "Ley de Titius". A secas.

La víctima del desfalco: Johann
Daniel Titius
|